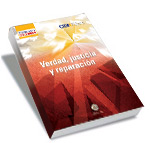Durante el 42° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) se presentó el informe "Promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición", informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Etiquetas
- Alberto Fujimori
- CIDH
- CVR
- Convención sobre los Derechos del Niño
- Corrupción
- Corte IDH
- Derechos Humanos
- Derechos Sexuales y Reproductivos
- EPU
- Justicia
- Mujer
- ODS
- ONU
- Odebrecht
- Tercer Protocolo
- derechos de los niños.
- diversidad sexual
- educación
- interes superior
- migrantes
- ronald gamarra
- trata de personas
Mostrando entradas con la etiqueta reparación. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta reparación. Mostrar todas las entradas
10 nov 2019
8 ene 2019
CorteIDH: Chile es responsable por no haber dado acceso judicial a reparaciones civiles a familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad
Costa Rica, 21 de diciembre de 2018.- En la sentencia notificada en el Caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), valorando el amplio reconocimiento de responsabilidad del Estado, declaró la responsabilidad internacional de Chile por la violación del derecho de acceso a la justicia, como consecuencia de decisiones de autoridades judiciales de rechazar demandas civiles de indemnización por perjuicios morales interpuestas por siete grupos de personas entre 1997 y 2001, en relación con el secuestro o detención y desaparición o ejecución de sus familiares por parte de agentes estatales en 1973 y 1974. Tales acciones judiciales fueron rechazadas entre 1999 y 2003 con base en la aplicación del plazo de la figura de prescripción establecida en el Código Civil.
En el trámite del caso ante la Corte el Estado manifestó que los familiares de las víctimas de este caso ante el Tribunal "forman parte de la nómina de víctimas de violaciones a derechos humanos reconocidas por el Estado de Chile en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) del 8 de febrero de 1991"; y que las víctimas no han recibido una reparación económica por la vía judicial, aún si la mayoría ha recibido "diferentes beneficios administrativos y otras bonificaciones amparados en cuerpos legales dictados como parte de la política de reparaciones del Estado una vez reestablecida la democracia". Manifestó que el Estado reconoce "su responsabilidad internacional total por la violación de los derechos a las garantías judicial y a la protección judicial" en perjuicio de las víctimas, por no haber determinado su derecho a obtener una reparación en el ámbito civil, ni hacer lo necesario para remediar violaciones a derechos humanos reconocidas como delitos de lesa humanidad por el propio Estado a través de las comisiones de la verdad. Reconoció que "la aplicación de la prescripción civil a las acciones judiciales interpuestas por las víctimas, imposibilitó el otorgamiento de una justa reparación" y señaló que la práctica judicial ha sido corregida en los últimos años con el cambio de criterio jurisprudencial en la materia, principalmente por parte de la Corte Suprema de Justicia de Chile, en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
La Corte consideró que el reconocimiento del Estado constituye un allanamiento a las pretensiones sobre la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de las víctimas, y valoró positivamente el acto efectuado por el Estado, señalando que éste "constituye una valiosa contribución al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran a la Convención.
En razón de estas violaciones, la Corte ordenó como medidas de reparación, que el Estado pague las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones compensatorias y reintegro de gastos; y que publique la sentencia.
CorteIDH Chile Seriec 372 Esp by on Scribd
En el trámite del caso ante la Corte el Estado manifestó que los familiares de las víctimas de este caso ante el Tribunal "forman parte de la nómina de víctimas de violaciones a derechos humanos reconocidas por el Estado de Chile en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) del 8 de febrero de 1991"; y que las víctimas no han recibido una reparación económica por la vía judicial, aún si la mayoría ha recibido "diferentes beneficios administrativos y otras bonificaciones amparados en cuerpos legales dictados como parte de la política de reparaciones del Estado una vez reestablecida la democracia". Manifestó que el Estado reconoce "su responsabilidad internacional total por la violación de los derechos a las garantías judicial y a la protección judicial" en perjuicio de las víctimas, por no haber determinado su derecho a obtener una reparación en el ámbito civil, ni hacer lo necesario para remediar violaciones a derechos humanos reconocidas como delitos de lesa humanidad por el propio Estado a través de las comisiones de la verdad. Reconoció que "la aplicación de la prescripción civil a las acciones judiciales interpuestas por las víctimas, imposibilitó el otorgamiento de una justa reparación" y señaló que la práctica judicial ha sido corregida en los últimos años con el cambio de criterio jurisprudencial en la materia, principalmente por parte de la Corte Suprema de Justicia de Chile, en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
La Corte consideró que el reconocimiento del Estado constituye un allanamiento a las pretensiones sobre la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de las víctimas, y valoró positivamente el acto efectuado por el Estado, señalando que éste "constituye una valiosa contribución al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran a la Convención.
En razón de estas violaciones, la Corte ordenó como medidas de reparación, que el Estado pague las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones compensatorias y reintegro de gastos; y que publique la sentencia.
CorteIDH Chile Seriec 372 Esp by on Scribd
Fuente Corte IDH: http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_60_18.pdf
15 may 2016
FIDH. Empresas y Violaciones a los Derechos Humanos: una guía para víctimas y ONG sobre mecanismos de denuncia y de reparación
 Durante la conferencia sobre la hoja de ruta de la UE sobre empresas y derechos humanos en Amsterdam, la FIDH tiene el placer de anunciar la publicación en línea de la versi+on actualizada de su guía "Empresas y Violaciones a los Derechos Humanos: una guía sobre mecanismos de denuncia para víctimas y ONGs". Con esta guía, la FIDH espera aportar una herramienta práctica para que las víctimas, sus representantes, las ONG y otros grupos de la ociedad civil, incluyendo sindicatos, movimientos sociales y activistas exijan justicia y obtengan reparación por las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas transnacionales.
Durante la conferencia sobre la hoja de ruta de la UE sobre empresas y derechos humanos en Amsterdam, la FIDH tiene el placer de anunciar la publicación en línea de la versi+on actualizada de su guía "Empresas y Violaciones a los Derechos Humanos: una guía sobre mecanismos de denuncia para víctimas y ONGs". Con esta guía, la FIDH espera aportar una herramienta práctica para que las víctimas, sus representantes, las ONG y otros grupos de la ociedad civil, incluyendo sindicatos, movimientos sociales y activistas exijan justicia y obtengan reparación por las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas transnacionales.11 ene 2015
"La sombra de la memoria". Verbitsky expuso en la OEA sobre Memoria, Verdad y Justicia
 El presidente del CELS expuso ante la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos de la OEA sobre el derecho a la verdad, sistematizado en un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre el mismo tema habló ante una audiencia de académicos, periodistas, ONG y funcionarios internacionales. Lo que sigue es una síntesis de ambas presentaciones realizadas en Washington, horas después de la publicación de los informes sobre las torturas de la CIA y de la dictadura brasileña.
El presidente del CELS expuso ante la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos de la OEA sobre el derecho a la verdad, sistematizado en un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre el mismo tema habló ante una audiencia de académicos, periodistas, ONG y funcionarios internacionales. Lo que sigue es una síntesis de ambas presentaciones realizadas en Washington, horas después de la publicación de los informes sobre las torturas de la CIA y de la dictadura brasileña.
Es una coincidencia extraordinaria que la sesión especial pedida por la Argentina hace meses se realice pocas horas después de la publicación del informe del Senado de los Estados Unidos sobre las torturas practicadas por la CIA, del informe de la Comisión de la Verdad de Brasil y de la confesión del torturador argentino Ernesto Barreiro sobre el asesinato y enterramiento clandestino de 25 personas en la ciudad de Córdoba, lo cual demuestra la absoluta actualidad e importancia del tema y desmiente que el castigo penal sea incompatible con la búsqueda de información. El CELS ha tenido un rol significativo en la afirmación de este derecho, que fue declarado por la justicia argentina en 1995, en una causa iniciada por su fundador y primer presidente, Emilio Fermín Mignone, y por la CIDH en 1999, ante un planteo de Carmen Lapacó, miembro hasta hoy de la Comisión Directiva del CELS, ya en la décima década de su vida admirable. En ambos casos sus abogadas fueron Alicia Oliveira y María José Guembe, junto con Martín Abregú. Oliveira y Guembe escribieron además el primer trabajo en la Argentina sobre el derecho a la verdad. Mignone y Lapacó fundamentaron en decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos su reclamo a la Cámara Federal de la Capital para que investigara las desapariciones forzadas de sus hijos (Mónica Candelaria Mignone, secuestrada por personal de la Marina, y la adolescente Alejandra Lapacó, a quien se la llevaron fuerzas policiales subordinadas al Ejército): la sentencia de la Corte en el caso Velásquez Rodríguez, de Honduras, firmada en 1988, apenas un año después de promulgada la ley de obediencia debida, y el informe 28 de la Comisión de 1992, posterior a los decretos de indulto y emitido por la CIDH en otra causa presentada por el CELS. En el caso Velázquez Rodríguez la Corte condenó al gobierno de Honduras por la desaparición forzada de personas, en términos de estricta aplicación a la Argentina. “El Estado está obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención.” Ese deber “subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. Incluso en el supuesto de que circunstancias legítimas de orden jurídico interno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean individualmente responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance”. Esa jurisprudencia es desde entonces obligatoria para todos los países signatarios del Pacto de San José, en los que se aplica de modo muy dispar. La diferencia reside en el grado de organización y conciencia de la sociedad civil. En la Argentina, los familiares de las víctimas, y los organismos defensores de los Derechos Humanos lograron hacer operativos esos principios y avanzar desde la verdad hacia la justicia.
La visita del ’79
En el documento final de su visita a la Argentina en 1979, la Comisión Interamericana reclamó “que se informe circunstanciadamente sobre la situación de las personas desaparecidas”. Mignone, quien fue el gran organizador de esa visita y el sistematizador de la información conocida hasta entonces, introdujo los primeros ejemplares del informe en la Argentina y Lapacó se arriesgó a sacarle copias para difundirlo en forma clandestina. En el informe 28 de 1992, la CIDH agregó que las leyes y los decretos de impunidad eran “incompatibles” con la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y recomendó al gobierno que esclareciera los hechos e individualizara a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar. En cada oportunidad rechazó la alegación de medidas de derecho interno para eludir las obligaciones que surgen del Pacto de San José y la correspondiente jurisprudencia de la Corte Interamericana. La Constitución Nacional reformada en 1994 estableció en su artículo 75 que esos instrumentos tienen jerarquía superior a la de las leyes nacionales, por lo cual su aplicación a estos casos era ineludible.
Según Oliveira y Guembe, la publicación en marzo de 1995 del relato del capitán de corbeta Adolfo Scilingo en el libro El vuelo, donde “confirmó lo que la sociedad conocía por testimonios anteriores: que los prisioneros eran arrojados vivos, narcotizados y desnudos al mar” marcó “el cese de la interdicción de la memoria” y apareció “el reclamo de lo que se había expropiado, el derecho a la verdad”. Martín Abregú escribió que el impacto social de la confesión de Scilingo realzó “el derecho de los familiares a conocer el destino final de sus seres queridos y el de la sociedad toda en conocer con detalle la metodología utilizada por la dictadura militar para exterminar a decenas de miles de argentinos”.
Mignone y Lapacó pidieron que la Cámara Federal declarara “la inalienabilidad del derecho a la verdad y la obligación del respeto al cuerpo y del derecho al duelo dentro del ordenamiento jurídico argentino”. Para ello, el tribunal debería “determinar el modo, tiempo y lugar del secuestro y la posterior detención y muerte, y el lugar de inhumación de los cuerpos de las personas desaparecidas”.
Con citas doctrinarias internacionales sostuvieron que el delito de la desaparición forzada se basa en la negación organizada del crimen, esencial para que el sistema funcione. “Por esta razón, conocer la verdad de las desapariciones –aun cuando no haya posibilidad de imponer una pena posterior– implica en cierto modo desmantelar los medios para cometer estos crímenes.”
De Neanderthal a Sófocles
El derecho al duelo o de respeto del muerto es un patrimonio cultural de la humanidad que el Estado tiene obligación de respetar y garantizar. “Hace unos sesenta mil años, en la cueva de Shanidar, región montañosa de Irak, fue enterrado por sus congéneres un hombre de Neanderthal.” El cuerpo “había sido colocado en un lecho de ramas de pino y cubierto con un manto de las flores más diversas: jacintos, malvarosas, milenramas”. Arquéologos y antropólogos han reconocido en el culto a los muertos un signo de humanización aun mayor que el empleo de herramientas y el uso del fuego. “Es a través del rito que la muerte se introduce en el campo simbólico, y son justamente estos símbolos los que nos distinguen del resto del reino animal. Quienes nos niegan el derecho de enterrar a nuestros muertos no están haciendo otra cosa que negar nuestra condición humana.” El respeto a la dignidad y el derecho al duelo es el mismo de la Antígona de Sófocles, condenada por dar sepultura al cadáver de su hermano. La negación de la realidad impuesta por la dictadura sirvió para paralizar por el miedo, como surge de la definición del terrorismo de Estado suministrada por el dictador Jorge Videla, para quien el desaparecido “es una incógnita. Es un desaparecido. No tiene entidad. No está”. De este modo quedó en suspenso la realización del duelo, que cada uno podrá hacer cuando conozca el paradero del cuerpo de su familiar desaparecido.
Una dificultad adicional fue que ese derecho no emanaba del texto de un tratado, sino de los desarrollos jurisprudenciales sobre el delito de desaparición forzada de personas y los comentarios doctrinarios en torno del derecho a la verdad reclamado. Tampoco la Constitución Nacional argentina hace referencia explícita al Derecho a la Verdad. Pero no hay duda que es uno de los derechos implícitos que nacen del principio de la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno, reconocidos en su artículo 33. Sin referencia a la Argentina, el historiador Eric Hobsbawn escribió que “la destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX. En su mayor parte, los jóvenes, hombres y mujeres, de este final de siglo crecen en una suerte de presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven. Esto otorga a los historiadores, cuya tarea consiste en recordar lo que otros olvidan, mayor trascendencia que la que han tenido nunca”. Mignone y Lapacó recurrieron a la ontología de la cultura judeo-cristiana, cuyas escrituras sagradas sirvieron para recibir y transmitir el conocimiento y unir en eslabones continuos la memoria de los pueblos, para rescatar la verdad y el no ocultamiento. “No hay cosa oculta que no venga a descubrirse, ni secreto que no llegue a saberse. Así, pues, lo que les digo a oscuras, repítanlo a la luz del día, y lo que les digo al oído grítenlo desde los techos”, sostiene Mateo. La presentación del CELS también trajo a colación el XV Congreso Internacional de Psicoanálisis, realizado en París en 1938, donde Sigmund Freud dijo que “los infortunios sufridos por la nación judía le enseñaron a valorar debidamente el único bien que le quedó: su Sagrada Escritura”, gracias a la cual “el pueblo disgregado se mantuvo unido”.
Jueces dignos de ese nombre
Los jueces de la Cámara Federal de la Capital Horacio Cattani y Martín Irurzun aceptaron el planteo e iniciaron la investigación de la verdad de lo sucedido, dando comienzo a los juicios por la verdad, que luego el juez Leopoldo Schiffrin extendió a la Cámara Federal de La Plata, por lo cual merecen el mayor reconocimiento. Cattani debió haberme acompañado en esta conmemoración, pero no pudo viajar por razones familiares. Junto con Irurzun y otros magistrados que en un primer momento formaron mayoría con ellos sostuvo que en el procedimiento penal el interés público que reclama la determinación de la verdad en el juicio es el medio para alcanzar el valor más alto, que es la justicia. Carmen Lapacó había sido secuestrada junto con su hija, ambas fueron conducidas al mismo campo de concentración donde las torturaron, pero cuando la madre fue liberada, la hija permaneció en el lugar de cautiverio, del que nunca regresó. Los jueces fundaron su derecho a conocer lo sucedido en el Derecho internacional de los derechos humanos. Tanto en el caso de Mignone como en el de Lapacó, la negativa de la Armada y del Ejército a cooperar y el fastidio del gobierno de Carlos Menem (que en 1989 y 1990 había completado las leyes de impunidad de Raúl Alfonsín con sus propios decretos de indulto), consiguieron aislar a Cattani e Irurzun, de modo que una nueva mayoría se pronunció por el archivo de las actuaciones. Un juez sugirió que un órgano del Ejecutivo prosiguiera las investigaciones; otro dijo que ante la negativa de las Fuerzas Armadas a brindar información, un avance judicial compulsivo violaría la prohibición de doble juzgamiento; para un tercero no cabía ninguna actuación jurisdiccional después de las leyes de impunidad y sólo podían ejercerse acciones humanitarias. El último retorció los hechos para afirmar que si fuera posible identificar a los criminales pero no imponerles una pena, se produciría la “peor atmósfera de impunidad”.
Cuando la Cámara Federal archivó la causa Lapacó y envió copia de lo actuado al Ministerio del Interior, para que la investigación continuara en la Subsecretaría de Derechos Humanos, la fundadora del CELS recurrió a la Corte Suprema de Justicia, que tres años después rechazó el recurso. La mayoría automática de aquel tribunal sostuvo en una resolución de pura fórmula que “carecería de toda virtualidad la acumulación de prueba de cargo sin un sujeto pasivo contra el cual pudiera hacerse valer”.
Ante esa patética respuesta de los burócratas de la Corte, el CELS recurrió de nuevo al Sistema Interamericano, esta vez junto con el resto de los organismos históricos defensores de los Derechos Humanos. Cien días después del fallo que desconoció el derecho de Carmen Lapacó y de la sociedad toda, el gobierno se comprometió ante la CIDH a enviar un proyecto de ley al Congreso que garantizara y regulara las investigaciones de la verdad, que quedarían a cargo de la justicia federal en todo el país y serían imprescriptibles mientras no se alcanzara el objetivo buscado. El acuerdo que hoy recordamos se firmó el 15 de noviembre de 1999.
Los juicios por la verdad se fueron extendiendo por todo el país y se realizaron audiencias en La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Rosario, Sala, San Luis, y Bahía Blanca. Desde el gobierno del presidente Fernando de la Rúa y la Corte Suprema de Justicia hubo intentos de paralizarlos. Para ello la Corte pidió a la Cámara Federal de Bahía Blanca que le remitiera toda la causa para resolver un incidente. Fue una jugada contraproducente: la CIDH expresó su “preocupación” y solicitó información detallada en un plazo perentorio sobre los movimientos de la Corte Suprema para evaluar su comportamiento. Dentro del plazo fijado, el gobierno respondió negando que las causas por la verdad fueran a ser sustraídas del ámbito de la justicia federal. En un solo día la Cámara Federal recibió 150 nuevos pedidos de averiguación de la verdad. En La Plata, el infatigable juez Schiffrin dispuso citar a declaración indagatoria al principal jefe de la policía bonaerense durante la dictadura. Al mismo tiempo, el juez español Baltasar Garzón solicitó la extradición de un centenar y medio de militares y marinos para juzgarlos por crímenes cometidos por argentinos contra argentinos en la Argentina, en aplicación del principio de la justicia universal. La detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, por orden del mismo juez español, tuvo profunda repercusión en la Argentina. Varios jueces procesaron y detuvieron a los ex dictadores Videla y Emilio Massera y a varias decenas de sus subordinados por el robo de los hijos de detenidos desaparecidos y el saqueo de sus bienes, delitos que no habían sido amnistiados. El Congreso argentino derogó las leyes de impunidad aunque no le alcanzaron los votos para anularla. El jefe del Ejército en ese momento, general Ricardo Brinzoni, intentó detener el avance de los juicios, en combinación con algunos ex jefes guerrilleros y con el cardenal de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, quien según Brinzoni acuñó la expresión “memoria completa” para equiparar una vez más los crímenes de lesa humanidad de la dictadura con las acciones guerrilleras, lo que en la Argentina se conoce como doctrina de los dos demonios. En lugar de juicios, debía tenderse una mesa de diálogo para la reconciliación, una fantasía recurrente. Ese fue el momento elegido por el CELS, ya bajo mi presidencia, para solicitar que la justicia reabriera la causa penal iniciada por Mignone, quien había muerto en diciembre de 1998. En su homenaje firmé el pedido de inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, que un juez de primera instancia concedió en marzo de 2001, días antes de que se cumplieran 25 años del golpe. En los meses sucesivos otros jueces fueron declarando nulas las leyes y reabriendo las causas. El obispo castrense Antonio Baseotto envió una nota a la Corte Suprema y se reunió con varios de sus jueces para pedirles que volvieran a cerrar los juicios reabiertos y un senador a cargo en forma interina del Poder Ejecutivo planeó una nueva amnistía general, pero no tuvo tiempo ni fuerza para imponerla, y en mayo de 2003 el nuevo presidente Néstor Kirchner asumió un público compromiso que denominó de “Memoria, Verdad y Justicia”. En su cumplimiento ratificó la Convención que declara imprescriptibles y no sujetos a amnistía los crímenes de lesa humanidad y pidió al Congreso la nulidad de las leyes que se le oponían. Recién en 2005, la Corte Suprema ratificó esa nulidad y permitió que las causas reabiertas llegaran a juicio. Al concluir este año, tres lustros después de la declaración del derecho a la verdad en el acuerdo de la CIDH con el gobierno argentino, se han desarrollado 121 juicios, en los cuales se pronunciaron 600 sentencias. Fueron condenados 506 ex funcionarios de la dictadura y sobreseídos o absueltos 90, lo cual muestra la plena vigencia de las garantías del debido proceso en juicio, de modo que nadie entra ya condenado a un tribunal.
Cuando aún no había recuperado los restos de su hijo Marcelo, conseguido identificar a su nieta Macarena ni logrado determinar qué ocurrió con su nuera María Claudia Iruretagoyena, el poeta Juan Gelman escribió una frase que Oliveira y Guembe eligieron para abrir su trabajo sobre el derecho a la verdad y con la que yo cerraré esta exposición: “Para los atenienses de hace 25 siglos, el antónimo de olvido no era memoria, era verdad. La verdad de la memoria en la memoria de la verdad. Las dos son formas de la poesía extrema, ésa que siempre insiste en develar enigmas velándolos. Alguien dijo que la poesía es la sombra de la memoria. Creo que, en realidad, la poesía es memoria de la sombra de la memoria. Por eso nunca morirá”
Por Horacio Verbitsky
Fuente Página12: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-261924-2014-12-14.html
27 oct 2014
Informe Anual del Relator Especial de la ONU: "Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición"
 Pablo de Greiff (de Colombia), es el primer Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición - ACNUDH; presentó el informe anual.
Pablo de Greiff (de Colombia), es el primer Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición - ACNUDH; presentó el informe anual.El Relator de Greiff entró en funciones el 1º de mayo de 2012.
Video de la presentación del Informe Anual y el documento:
Fuente Webcast ONU: http://webtv.un.org/watch/pablo-de-greiff-third-committee-25th-meeting-69th-general-assembly/3855109711001
31 ago 2014
CIDH. Informe de Colombia "Verdad, Justicia y Reparación"
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe sobre Colombia "Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia".
La Comisión advierte que Colombia se encuentra en un momento histórico en el que se concibe la suscripción de un eventual acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, que podría poner fin al conflicto armado luego de cinco décadas de duración. La CIDH valora y alienta el avance de los diálogos de paz y reitera su convicción de que el camino transitable para lograr el objetivo de una paz estable y duradera debe descansar en el pleno respeto a los derechos humanos. En este sentido, es necesario el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos, el juzgamiento de los responsables y su sanción conforme a la ley, así como la reparación del daño causado a las víctimas.
Este informe abordadiversas temáticas, en particular las relativas a los derechos a la verdad, justicia y reparación. La Comisión resalta la importancia de redoblar esfuerzos para combatir la impunidad.
Respecto a este punto, la Comisión reconoce y valora que el enfoque que el Estado aplica en las negociaciones de paz se centra, entre otros principios, en un enfoque que se basa en los derechos humanos, la situación y necesidades de las víctimas, y la necesidad de evitar repetición de las violaciones del conflicto. La Comisión considera espcialmente importante en términos prácticos y simbólicos la incorporación de víctimas representativas en las negociaciones de paz.
La Comisión constata en su informe el grave impacto que continúa teniendo el prolongado conflicto armado interno colombiano en la situación de derechos humanos en el país. La guerra ha conjugado todas las formas de violencia y ha acontecido en los lugares más apartados, perpetuando y acentuando contextos de discriminación y exclusión social histórica, en especial con los sectores en mayor situación de vulnerabilidad, en particular, personas afrodescendientes, raizales y palenqueras; niños, niñas y adolescentes; pueblos indígenas; mujeres, periodistas y comunicadores sociales; personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex y personas privadas de libertad.
Fuente CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2014/093.asp
7 ago 2014
ICTJ y Fundación Kofi Annan: ¿Pueden las Comisiones de la Verdad Fortalecer los procesos de paz?
 El Centro Internacional para la Justicia Transicional - ICTJ y la Fundación Kofi Annan presentan el informe conjunto, "Desafiando lo convencional: ¿Pueden las Comisiones de la Verdad fortalecer los procesos de paz?". El informe analiza los factores comunes acerca de las comisiones de la verdad, creadas raíz del conflicto y los factores que hacen probable que tenga éxito o fracaso.
El Centro Internacional para la Justicia Transicional - ICTJ y la Fundación Kofi Annan presentan el informe conjunto, "Desafiando lo convencional: ¿Pueden las Comisiones de la Verdad fortalecer los procesos de paz?". El informe analiza los factores comunes acerca de las comisiones de la verdad, creadas raíz del conflicto y los factores que hacen probable que tenga éxito o fracaso. El informe surge de un simposio de alto nivel organizada por el ICTJ y la Fundación Kofi Annan, en noviembre de 2013, con financiación del Gobierno de Finlandia. Esas discusiones se centraron en lo que parece una paradoja singular. A pesar de aumentar el conocimiento de los complejos desafíos que enfrentan las comisiones de verdad en las situaciones posteriores a los conflictos y la creciente uniformidad de sus mandatos, varios procesos de búsqueda de la verdad recientes han sufrido crisis casi paralizante.
10 jul 2014
"En Brasil estamos muy lejos de hacer justicia"
 En Brasil, la amnistía pasó de ser entendida como olvido a concebirse como "derecho, libertad y reparación" dijo Roberta Baggio, abogada de la Comisión de Amnistía. Visita el país para participar en una conferencia de memoria y derechos humanos que organiza la Universidad de San Martín.
En Brasil, la amnistía pasó de ser entendida como olvido a concebirse como "derecho, libertad y reparación" dijo Roberta Baggio, abogada de la Comisión de Amnistía. Visita el país para participar en una conferencia de memoria y derechos humanos que organiza la Universidad de San Martín.
En Brasil, 50 años después del golpe de Estado, se mantiene la impunidad de los responsables de las 362 muertes o desapariciones (cifra oficial) y de las torturas sufridas por 50 mil presos políticos. Pero también se dieron algunos avances en materia de verdad y reparación. Así lo entiende Roberta Baggio, que se desempeña como consejera de la Comisión de Amnistía desde 2007 y además es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. “En 2002 el Congreso aprobó por unanimidad una ley de amnistía que no es la misma ley del ’79, aunque la Corte Suprema reconozca la vigencia de ésta última. Con la nueva Constitución del ’88 la amnistía pasó de ser entendida como olvido a concebirse como derecho, libertad y reparación”, afirma Baggio en entrevista con Página/12 desde el bello edificio del Círculo Italiano de Buenos Aires, donde participó de la conferencia Procesos de Memoria y Justicia sobre violaciones a los derechos humanos, organizada por la Universidad Nacional de San Martín.
Baggio señala tres etapas de la transición política de Brasil. La primera es la amnistía del ’79, la segunda es la reparación económica y simbólica de las víctimas a partir de la nueva Carta Magna del ’88 y la tercera, después de la creación de la Comisión de la Verdad en 2011 en el gobierno de Dilma Rousseff –ex guerrillera, que fue presa y torturada durante la dictadura–, que actualmente investiga el terrorismo de Estado entre 1964 y 1985. La abogada, de 36 años, destaca que en el medio de este proceso la Comisión de Amnistía hizo una audiencia pública en 2008 sobre casos de violacionesa los derechos humanos, algo que era un tema prohibido. “Las asociaciones de los familiares de desaparecidos políticos hablaron sobre las violaciones del Estado y cómo les gustaría que éste avanzase en la agenda de nuestra transición.” Los grandes medios como O Globo, Folha de Sao Paulo y O Estado de Sao Paulo se pusieron en contra de la audiencia pública, señalando que eran crímenes prescriptos. Pero paradójicamente nos dieron una posibilidad de reubicar el debate en la agenda nacional.”
La consejera de la Comisión de Amnistía, que afirma no pertenecer a ningún partido político, ubica otra fecha clave en la historia reciente de su país. “En 2010, los familiares de la guerrilla de Araguaia consiguieron un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que pedía al Estado de Brasil que castigue a los responsables y revea la amnistía. Esto sucedía al mismo tiempo que nuestra Corte Suprema reconocía la legitimidad de la amnistía del ’79.”
En concreto, el Poder Judicial no avanzó con ninguna causa contra los represores. Y a este manto de impunidad se suma el silencio de los militares. “El único militar que ha hablado a la Comisión de la Verdad fue el represor Paulo Malhaes –señala Baggio–. El contó cómo enseñaba a sus compañeros a torturar. Y coincidentemente fue asesinado por su casero en una zona rural de Río. Murió asfixiado, y jamás vamos a saber qué pasó realmente.”
Paralelamente a la Comisión de la Verdad se formaron comisiones provinciales en San Pablo, en Río, en Río Grande del Sur, en Recife, que empezaron a contribuir con su producción de la verdad. Tan importante es su trabajo que, por ejemplo, al coronel Paulo Malhaes lo descubrió la Comisión de Río.
La prensa que colaboró en construir consenso y mantener el statu quo al final hizo su mea culpa. El diario O Globo pidió disculpas por haber respaldado la dictadura recién el año pasado, mientras que Folha de S. Paulo mostró arrepentimiento en 2011, cuando celebraba sus 90 años. Baggio cree que es un síntoma más del momento que atraviesa el país. “En Brasil estamos avanzando, pero los desafíos son muchos, porque estamos muy lejos de hacer justicia. En verdad tenemos una sociedad muy desigual, hoy las violaciones de derechos y las torturas ocurren en nuestras cárceles, con nuestra policía; los perseguidos políticos son hoy los jóvenes negros de las favelas, que siguen siendo asesinados por el Estado, los índices de violencia institucional son muy altos en Brasil. Hay una parte de la población que no puede acceder a la memoria, porque tiene hambre, y está sujeta a nuevas violaciones de derechos.”
Se podría decir que la policía hereda las estructuras represivas de aquellos años. Durante las protestas del año pasado pudo verse el abuso en el uso de la fuerza contra los manifestantes.
Baggio cree que se necesita una reforma institucional, pero no la imagina en un futuro cercano. “En general la policía es violenta con los sectores de la periferia. Hoy tenemos 80 por ciento de probabilidad de que no salga ninguna reforma de la policía. Los policías son muy fuertes, actúan de forma corporativa. Hoy nuestra institucionalidad no está dispuesta a depurar. En la campaña electoral no se va a debatir la temática de la dictadura, estoy segura. Siempre se habla de la inseguridad y de aumentar el contingente de uniformados.”
Dentro de las favelas actúa la policía pacificadora, que suena a oxímoron. Baggio es muy crítica del accionar de estos uniformados. “No pacifican nada, reprimen. Las personas que viven en las favelas están en una zona de excepción: no tienen las mismas libertades. A las diez de la noche tienen que cerrar sus puertas e irse a dormir. No pueden hacer fiestas, no pueden circular porque es peligroso.” La experta señala un fenómeno nuevo, que no deja de estar vinculado, de algún modo, con los vacíos que dejó la falta de castigo a los militares y policías que actuaron en la dictadura. “Hoy en Río de Janeiro hay un problema que es peor que el tráfico de drogas: las milicias armadas. Son grupos de policías corruptos, parapoliciales, que ofrecen servicios esenciales a los pobladores. Si no pagan, lo cobran con muertes y represión. Donde hay milicias armadas no hay tráfico de drogas, pero hay una dominación de todos los ámbitos de la vida privada de las personas.
Autora Mercedes López San Miguel.
Fuente Página12: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-250170-2014-07-06.html
5 feb 2014
ONU. Observaciones del Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sobre España
Documento de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, del relator especial Pablo de Greiff, luego de su visita oficial en España. Entrevista a Greiff.
El relator de la ONU critica que el Estado no enjuicie los crímenes del franquismo
Fuente ONU.
21 dic 2013
Chile. La reparación del daño causado a las víctimas de trata de personas
Con fecha 2 de noviembre de 2013 el Cuarto Tribunal de Juico Oral en lo penal condenó a tres personas como autoras de delito de trata de personas con fines de explotación sexual respecto a dos mujeres extranjeras de nacionalidad colombiana. (Rit 293-2013, Ruc 1200922694-8)
Las víctimas eran contactadas por los tratantes en su país de origen quienes aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, las engañaban ofreciéndoles trabajo como meseras en un local del norte del país, lo que permitiría mejorar su calidad de vidas. Las víctimas, una vez que llegaban a Chile, eran obligadas a prestar servicios sexuales en el supuesto café al que iban a ser contratadas, señalándoles que era la única forma de pagar la deuda contraída por ellas y los tratantes. Dicha explotación sexual, además, iba acompañada de maltrato físico y sicológico y la retención de sus documentos de identidad pasaportes, por lo que dichas mujeres quedaban a la merced de sus tratantes, configurándose una verdadera situación de “esclavitud sexual”.
Sin perjuicio que esta es la tercera sentencia que condena por trata de personas en Chile desde que se aprobó y publicó la Ley N° 20.507 que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, es la primera en la cual se reconoce el derecho que tienen las víctimas de trata de personas de ser reparadas íntegramente por los daños que han sufrido por la comisión de este crimen.
De esta manera, se hace aplicable lo señalado en el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, conocido como “Protocolo de Palermo”, que establece que “cada Estado parte, velará porque su ordenamiento jurídica interno prevea medidas que brinden a las víctimas de la trata de personas la posibilidad de obtener la indemnización por los daños sufrido (artículo 6.6)”.
Así, las víctimas de este caso, presentaron dentro del proceso penal una demanda civil de indemnización por daño moral patrocinadas por Corporación Humanas, indicando que “la reparación permite a las víctimas de crímenes y violaciones a los derechos humanos una compensación por el daño que han sufrido, en lo posible restituir a la víctima la situación en que se encontraba con anterioridad a la comisión del delito, aliviar en parte el sufrimiento padecido, restituir en lo posible la dignidad de la que ha sido privadas”.
A su vez, la magistratura, en el considerando 27° de esta sentencia, establece que “la prueba testimonial, pericial y documental rendida por el demandante civil es suficiente para tener por acreditados los fundamentos de su acción, toda vez que se estableció que el daño que presentan las demandantes provienen del sometimiento a que se vieron expuestas por la conducta de los demandados que las obligó a prostituirse (…) se ha establecido que las actoras civiles han sufrido daño moral a consecuencia del actual de los demandados, entendiendo como dicho daño como la aflicción o dolor que éstos les causaron en sus sentimientos, que en justicia debe ser al menos intentado compensar o mitigar (…)”.
Este fallo demuestra que la trata de personas es un delito que atenta directamente contra la dignidad de la persona humana, como bien jurídico protegido, afectando su integridad física y síquica al poner en grave riesgo su vida, como también atentar contra su libertad personal y ambulatoria al retenerles sus documentos y a obligarlas bajo amenaza a permanecer a las órdenes de sus tratantes. Todos estos hechos que modifican de manera grave sus vidas, provocando un gran dolor tanto para ellas como para sus familias, debe ser reparado de acuerdo a la normativa que el derecho interno contempla al afecto, en este caso las normas que regulan la indemnización de perjuicios por daño moral, que señala en el artículo 2339 del código civil que “por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta".
Por Fernanda Torres
Fuente Diario Constitucional: http://diarioconstitucional.cl/mostrararticulo.php?id=338&idautor=249
24 oct 2013
"Santuario La Hoyada" es un lugar de memoria y reparación para las victimas
La Defensoría del Pueblo mediante oficio Nº 1290-2013/DP, le recuerda al Estado peruano que se comprometió en declarar al sector denominado La Hoyada, en Ayacucho, como "Santuario de la Memoria", en conmemoración de las víctimas del conflicto armado que vivió nuestro país, debido a las noticias provenientes del Gobierno Regional de Ayaucho, de usar este santuario como un centro de operaciones.
Adjuntamos el oficio de la Defensoría del Pueblo y la nota aparecida en el Diario La Primera.
20 ago 2013
Defensoría del Pueblo: A DIEZ AÑOS DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN.
Resumen Ejecutivo del Informe Defensorial Nº 162, "A diez años de verdad, justicia y reparación". Avances, retrocesos y desafíos de un proceso inconcluso.
29 sept 2011
Consejo Derechos Humanos ONU crea Relatoría sobre Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición
El Consejo Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) aprobó 7 textos que incluyen el establecimiento de un nuevo mandato para un experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, por un relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
- El Consejo decidió que se nombre un relator especial por un período de 3 años. Se encargará de la recopilación de información sobre el avance en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición respecto de las violaciones masivas a los derechos humanos y violaciones graves al derecho internacional humanitario.
- El relator deberá informar al Consejo de Derechos Humanos y a la Asmablea General de la ONU.
Ver información:
Consejo DDHH ONU crea Relatoria Verdad, Justicia, Reparación y no repetición 29SEP2011- El Consejo decidió que se nombre un relator especial por un período de 3 años. Se encargará de la recopilación de información sobre el avance en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición respecto de las violaciones masivas a los derechos humanos y violaciones graves al derecho internacional humanitario.
- El relator deberá informar al Consejo de Derechos Humanos y a la Asmablea General de la ONU.
Ver información:
Fuente: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11449&LangID=E
Suscribirse a:
Entradas (Atom)